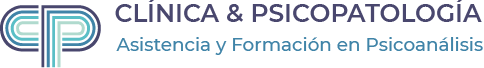Dra. Mariana Vazquez
Muchas veces escuchamos decir o preguntar, donde están las histéricas de Freud, las Dora, las Isabel. Y a mi gusto las respuestas no son más que tautologías, intentaré fundamentar esta postura. Las histerias de antaño no sólo hicieron nacer al psicoanálisis sino que esencialmente marcaron la teoría y la práctica hasta el día de hoy.
Considero y comparto con colegas que el sufrimiento de aquellas histerias hoy puede presentarse de una manera diferente, bajo otros modos, otros ropajes pero que hablan de lo que no ha cambiado, lo que permanece de igual modo como causa de padecer.
Lo primero que quisiera definir es la relación existente entre el sujeto y la realidad.
Y para ello considero necesario que podamos diferenciar entre construcción psíquica y subjetividad. Los que me conocen saben que insisto mucho con este punto, siguiendo el planteo de S. Bleichmar.
Al hablar de construcción del aparato psíquico me estoy refiriendo, en primer término, a definir el inconsciente. Y el inconciente se define, no solamente por su valor posicional respecto a la conciencia, sino por una legalidad y un modo de funcionamiento que le es específico.
Por lo tanto la causa de las neurosis debe ser buscada en relación al inconciente, y el origen de ese inconciente se define en relación a lo traumático de la sexualidad infantil, sexualidad que encuentra su punto de culminación en el conflicto edípico bajo la primacía de la etapa fálica, pero que es en principio auto erótica, pre genital, ligada a inscripciones pulsionales de origen, que darán lugar a la tópica.
Esa satisfacción autoerótica, en la organización neurótica, no tiene otro destino que la fijación y la represión al inconciente, entiendo esto como lo fundamental para pensar la organización psíquica.
Por lo tanto la represión define un posicionamiento, en cuanto a la tópica y marca la relación entre inconciente y preconsciente.
Otro punto que quiero marcar y destacar es el lugar del Otro, como representante de la cultura, en el advenimiento del sujeto. La presencia del semejante es inherente a su organización misma.
Siguiendo este planteo entonces tenemos que ubicar tanto a la función materna como a la función paterna.
No voy a explayarme en esto porque seguramente es harto conocido por todos uds, sólo a modo esquemático digo que la función materna será la encargada de la implantación de la pulsión traumatizando el aparato al tiempo que narcisista generando vías colaterales de ligazón a esa pulsión, que harán del entramado psíquico un entramado complejo a nivel del yo y del precte.
Obviamente necesitamos que quien porte esta función sea un sujeto psíquico clivado, es decir con inconciente, con un yo organizado y con narcisismo. Del lado del inconciente, lo que hará será inscribir la pulsión, lo sexual, lo autoerótico, lo disgregado (discontinuo) que devendrá pulsión de muerte.
Del lado del narcisismo, del lado del yo, la madre liga, ve totalidades que tienen que ver con su castración y que están en sintonía con la problemática: completo / falta.
En cuanto a la función paterna ubicamos la nominación y el acotamiento del goce.
Las funciones van marcando las formas en la que el psiquismo infantil se construye y que luego reaparecerá bajo la forma de neurosis infantil en el adulto.
En cambio cuando hablamos de subjetividad pensamos en las formas de representación que cada sociedad instituye para la conformación de sujetos aptos para desplegarse en su interior y las maneras en que cada sujeto constituye su singularidad. De este modo, hablar de producción de subjetividad hace referencia a un conjunto de elementos que van a producir un sujeto histórico.
La subjetividad es un producto histórico que varía en las diferentes culturas y sufre transformaciones a partir de los cambios que se dan en los sistemas sociales, históricos , políticos y económicos.
Es en ese sentido que no puede, entonces, remitir al funcionamiento psíquico en su conjunto sino que remite, más bien, al lugar donde se articulan los enunciados respecto al Yo, mientras que el aparato psíquico implica ciertas reglas que exceden la producción de subjetividad.
La producción de subjetividad concebida, tal como lo estoy planteando, regula los destinos del deseo articulando, dentro del Yo, los enunciados de aquello que la sociedad de pertenencia considera “sintónico” consigo misma.
Ubicados en esta diferenciación que sostengo entre construcción del aparato y subjetividad podría decir, parafraseando a la mencionada S. Bleichmar que los destinos pulsionales pueden variar, pueden mostrarse diferentes pero esto no implica que varíe la ecuación que los sostiene como inscriptas, fijadas y reprimidas en el marco de una tópica psíquica atravesada por el clivaje y determinada en sus niveles de conflicto.
Al plantear una degradación en las neurosis, lo hago teniendo en cuenta el efecto que la realidad actual puede tener sobre la construcción del psiquismo, y me pregunto cuánto afecta al funcionamiento psíquico ?, qué instancias son perturbadas ? y qué efecto se produce a nivel de la tópica ?.
Hasta aquí la diferencia entre construcción del aparato y subjetividad es clara, pero es la clínica la que me hace revisar este planteo al observar una degradación en la Represión. Más allá de que cada época y cada sociedad produzca formas particulares de presentación del sufrimiento psíquico.
Freud escribe en 1930 El Malestar en la Cultura, allí señala que la función de la cultura es remediar el sufrimiento humano; sin embargo, estos dispositivos tienen efectos limitantes de placer, y la cultura con sus objetos quedan incluidos en el circuito de la angustia, ofreciendo una nueva causa de sufrimiento.
Vivimos en una sociedad donde los límites se hacen cada vez más difusos. Nada parece estar realmente prohibido, la época actual, llamada por muchos como sociedad de consumo intenta persuadir al sujeto mediante objetos que prometen la tan ansiada completud, pero cuidado con esto, porque se trata de la tan «infantilmente» ansiada completud por parte del yo.
Esta pretensión tiene carácter funesto cuando nos damos cuenta de lo ilimitado del consumo para llegar a ser completos; es decir, del Sin límite para alcanzar la completud.
Si asumimos que el vacío se llenará en el consumo ilimitado de objetos, estamos cayendo en una interesante paradoja porque lo ilimitado al no tener fin no se completará jamás, por tanto el consumo sin límites está lejos de la ilusión de completud del sujeto.
La sociedad de consumo supo leer muy bien la lógica del sujeto en falta, y fue ahí mismo, en la búsqueda del sujeto por aquello que no posee, donde instaló su aparato imperativo.
Mandatos como:
“Que no te digan que no puedes hacerlo” o “todo está permitido” o “ el único límite sos vos mismo” o el eslogan de adidas Impossible is nothing, parecieran ser las consignas actuales del mercado que te dicen que ya no es necesario que te ajustes al Otro, realidades emplazadas en lógicas de satisfacciones individualistas.
Nos encontramos frente al discurso capitalista; aquel donde el sujeto se ubica en el lugar de “falso amo” y la verdad se instrumentaliza de tal manera que borra renegando la castración.
Es un discurso en continuidad, donde los objetos pretenden esconder la barra de insatisfacción del sujeto, presentando múltiples variables para lograr el cometido.
En ese discurso, el deseo no nace del sujeto, sino que es inscripto por el mercado como nuevo dispositivo del saber; así, el sujeto es demandado a gozar ilimitadamente con los productos que «están a su servicio», ah… o es el sujeto al servicio de los objetos.
El mercado dice que para poder satisfacer tus demandas necesitas el último objeto ofertado. Ese objeto que te garantiza la felicidad total, completa; pero cuando el sujeto advierte que en realidad ese objeto no cubrió, ni modifico su estado, se encuentra igual de faltante que al inicio, pero no te preocupes !!!!! porque el mercado ya pensó en ello y tiene para todos nosotros muchos otros objetos en oferta que se inscribirán como engranajes en la máquina del sujeto de goce.
Si en las épocas pasadas la falta era estructurante del deseo, hoy en día el deseo esta obturado por los objetos que la cultura impone a la demanda. En la clínica lo vemos permanentemente en los pacientes que se quejan por no poder desear.
El discurso capitalista es, aquel donde la renuncia al goce pulsional es visto como un ataque a las libertades individuales; la sociedad hoy tiene un nuevo guardián que grita ¡goza!
De esta manera el estatuto de la falta como organizador de subjetividad y productor de deseo es lo que falla en estas neurosis degradadas, donde no existe límite al deseo. ERROR !! De lo que se trata es de del No límite al goce, predominando un vacío que los objetos pretenden, pero no pueden llenar.
Muy diferente a plantear que el deseo nunca se satisface completamente, ya que por ningún motivo se concentra en el deseo de un objeto como pretende hacerlo creer la sociedad de consumo, muy a su pesar, el Deseo entra en articulación con el Otro.
Cuando lo que se produce es una transformación de la falta, taponada con objetos que amordazan el deseo, lo que se logra es una metamorfosis de la falta nombrada por un vacío sin palabras.
Este vacío lo escuchamos en la clínica y es muy diferente a la insatisfacción propia de las neurosis.
En el inicio del escrito partía de la diferencia entre construcción psíquica y producción de subjetividad
Ahora podemos preguntarnos ¿Qué pasa si la articulación con el Otro se aligera? ¿Cómo se plantea este sujeto posmoderno ante la caída del Otro de la garantía, del Otro de la ley?
Alienados al goce irrestricto de la desvinculación con el Otro, se reniega la castración ante la saturación de objetos “deseados”, ilusión de completud que somete al yo perpetuándolo en un estado de vulnerabilidad infantil, omnipotente y narcisista.
El sujeto del deseo degrado, que no es lo mismo que el sujeto del deseo insatisfecho, se presenta con un vacío que angustia.
La desconexión con el Otro, deja al sujeto a la deriva intentando construir algo de su subjetividad en el encuentro con los objetos.
El trabajo analítico con estos pacientes nos convoca a un trabajo de reconstrucción de los vínculos con el Otro simbólico, destapando el vacío para emplazarlo nuevamente en su estatuto de falta.
La práctica actual nos interpela con pacientes en donde tambalean los vínculos, las identidades y los proyectos. Abundan, angustias difusas, vacío psíquico y desesperanza.
Sabemos que el sujeto está abierto a su historia, no sólo en el pasado sino en el presente. Está entre la repetición y la creación, pero para ello debe contar con recursos provistos en tiempos constitucionales.
Cuando hablamos de neurosis hablamos de represión, hablamos de retorno de lo reprimido como vía en la formación del síntoma, el cual, como formación de compromiso representa el ser del sujeto tomado por el Otro.
Cuando hablamos de degradación hablamos de un sujeto que de entrada ha tenido que prescindir, en parte, del vínculo con el Otro en su acción narcisizante. Presentando así nuevas modalidades sintomales que no pueden ser trabajadas a la manera del retorno de lo reprimido, sino que comparten con este y amodo predominante compulsiones de repetición, expresiones sintomales como depresión, adicciones, trastornos de la alimentación, crisis de angustia o ataques de pánico.
Desde la psicopatología planteamos las neurosis, las psicosis, las perversiones y las organizaciones fronterizas como estructuras psíquicas, cada una de ellas con modalidades defensivas y síntomas específicos.
Cuando planteo neurosis degradadas lo hago pensando en estructuras que se sostienen en la represión pero en donde la relación asimétrica, la diferenciación entre adulto y niño es tan difusa que ha puesto en jaque la subjetividad.
Hace corto circuito por un lado la represión, fundante del aparato, con la realidad que subjetiva cuestionando todo contenido a reprimir.
Siempre recuerdo que hace unos pocos años cuando estaba dando el historial de Isabel de R en una clase de psicopatología en la carrera de grado, planteaba que nada en la vida de Isabel caminaba xq no podía caminar el amor a su cuñado, todos me miraban, como no entendiendo que decía, ahí me di cuenta que algo del orden de la subjetividad estaba modificando los contenidos que hacen a lo reprimido edípico, para ellos, a diferencia de Isabel, no entraba en conflicto el amor al cuñado.
No podemos negar la incidencia de la realidad sobre el psiquismo, la incidencia de la degradación de los valores y prohibiciones, como así tampoco la degradación del lugar del Otro en la conformación del psiquismo y su funcionamiento, dando cuenta del fracaso de un proyecto individual y colectivo que genera condiciones de sufrimiento diferente.
En ese punto considero que el trabajo clínico tiene que tender a crear condiciones de emplazamiento de la represión que pongan en marcha el sufrimiento intra- subjetivo, el funcionamiento del preconciente en lo que hace a la temporalidad, la lógica del tercero excluido y la negación, una trabajo que fundamentalmente se dirija al enlace con el otro.
Las neurosis degradadas como expresión del discurso capitalista tienen una característica esencial: no hacen lazo social, es decir el amor no entra en su lógica, por lo cual la dimensión del otro queda fuera de juego y, por ende, la propia experiencia analítica se ve amenazada ya que necesita asentarse en la transferencia de amor tierno para tener lugar.