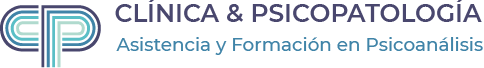Dr. NORBERTO I.J. PISONI
CUERPO
Comenzaré por situar el cuerpo como algo tangible, objetivo y concreto.
El cuerpo como organismo es objeto de estudio, tanto de la Biología como de la Medicina.
Un constructo diferente es el cuerpo para el Psicoanálisis: pues nos remite, si todo va bien, al complejo central de la neurosis.
El cuerpo es concebido como erógeno, fantaseado, registro del placer fundante de lo libidinal, donde cada una de estas zonas puede arrogarse, la representación de la totalidad del cuerpo, siendo centro de una excitación sexual, que contempla e incluye lo genital.
El cuerpo, entendido como un modelo termodinámico, lleva a Freud a la metáfora energética: la pulsión es la fuerza motora de ese funcionamiento, desde excitaciones internas directas o a través de respuestas o excitaciones externas.
La descarga pulsional es la vía para la constitución del registro del placer, en un primer momento; y el placer remite al recuerdo de la primera experiencia de satisfacción, experiencia siempre en relación a un otro.
El cuerpo es así un doble campo único donde se realizan a la vez el placer y la conservación de la vida.
A partir del principio del placer lo sexual ha separado su registro y fundamentado su campo, se ha apartado de la coherencia del orden orgánico, y no obstante mantiene su interrelación.
La huella mnémica inconsciente testigo de la experiencia de satisfacción funciona como pivote referente indeleble de la fundación del psiquismo, que comenzó siendo un cuerpo biológico pero al que se agregó lo erógeno, el orden de la sexualidad.
Esta estrecha coincidencia, pero a la vez diferencia entre lo biológico y lo psíquico sustenta para Freud (1923/25) el concepto de pulsión como límite entre ambos.
Así entendemos su frase: “el yo es en un principio y ante todo un yo corporal”.
Lo que busco destacar es el valor del cuerpo y su correlato psíquico: el esquema corporal, integrante permanente y obligado de todo acto psíquico y a la vez modelo último del funcionamiento mental.
Incluir al Yo, no es casual, pues nos hace pensar con los referentes expuestos, en segunda tópica: “Se ve que el yo es una parte del Ello, modificada por la influencia del mundo externo transmitido por el sistema percepción conciencia y en cierto modo una continuación de la diferenciación de superficies”.
Establecemos así, una lógica específica a partir del planteo: “La percepción es al yo como al ello la pulsión” además de esta influencia del sistema perceptivo actúan también en la diferenciación y génesis del yo, la superficie corporal como fuente mixta de sensaciones, internas y externas. Por lo tanto podríamos decir que el tacto se inscribe simultáneamente en dos registros: el dedo que toca y la superficie tocada del cuerpo.
DOLOR
Si en esta mesa hablamos de cuerpo y subjetividad; podríamos decir que esto no incluye lo que tácitamente es un componente indispensable para poder situarnos en la clínica y de esa manera establecer criterios: el dolor.
El dolor es la fuente de donde tenemos que partir para poder desarrollar nuestro trabajo clínico, asumiendo, que él es parte de la existencia humana y que para poder circunscribirlo e investigarlo; deberemos tomar en cuenta que no se puede comprender el dolor sin la más ingrata de las posiciones: su padecimiento.
El dolor es sinónimo de sufrimiento en el cuerpo o en lo mental y podríamos ampliar su concepto y establecer que el sufrimiento, es la dimensión afectiva del dolor y en este punto distinguir nuevamente nuestro campo.
El dolor tiene un papel muy importante en la adquisición del conocimiento del cuerpo propio y de su representación, citando a Freud (1925/6);
“… así pues la primera condición de angustia introducida por el propio yo es la pérdida de la percepción la cual es equiparada a la pérdida de objeto, la pérdida del cariño no entra todavía en cuenta, el hecho de que el lenguaje haya creado el concepto del dolor interior como dolor anímico y equiparar este al dolor físico”.
Las sensaciones de pérdida de objeto tienen que tener su justificación. La transición desde el dolor físico al dolor psíquico corresponde al paso desde la carga narcisista a la carga de objeto.
El aparato psíquico se constituye en un continuo de representaciones de lo captado sensorialmente ya sea, hacía del mundo externo o del interior del cuerpo.
La representación del cuerpo no coincide con él, como objeto.
Así es como la imagen corporal puede ampliarse, hay elementos que no pertenecen estrictamente al cuerpo y que pueden restringirse en función de las fantasías ligadas afectivamente a la representación.
Lacan (1974) toma dos referencias de Freud ambas concernientes al yo, que nos permiten ampliar y repensar los conceptos:
El yo definido como cuerpo propio y en segundo lugar como identificación; dejando de lado la percepción conciencia.
Planteará el narcisismo justamente, en correspondencia al orden del propio cuerpo, pero además retomará el cuerpo constituido por la identificación en sus tres órdenes(R-S-I).
Se referirá a la fase del espejo en la que el niño curiosea con regocijo su imagen y a la vez sucede en el aparato psíquico un momento lógico central, para su constitución y posterior evolución. Esta identificación fundamental que conquista una imagen; la del cuerpo, estructurando un yo antes que, el sujeto se comprometa en la identificación con el otro con minúscula, a través del lenguaje.
La imagen anticipada del cuerpo como totalidad, reemplaza a la angustia del cuerpo fragmentado, vivencia que se adscribe a la prematuridad (HILFLOSIGKEIT), desamparo, desvalimiento de lo humano (fetalización).
Esta vivencia de cuerpo fragmentado se percibe concretamente como dispersión de los miembros y como exoscopía de los órganos, (Referencia pictórico a Gerónimo Bosh) ya que falta la experiencia de totalidad unitaria. Se escucha clínicamente en psicosis y en los momentos regresivos neuróticos; tanto como en sueños, lapsus, chistes.
La unidad del cuerpo es el fruto de una larga conquista. (Imago).
El niño se identifica así con algo que no es él, pero le permite reconocerse en su aspecto imaginario, esa identificación primaria tiene la forma de yo ideal y es la matriz de todas las identificaciones posteriores.
La identificación con esta forma primitiva va a hacer el nudo imaginario que a partir de ese momento llamaremos narcisismo. Existiendo cierta agresividad como la tensión correlativa a la estructura y la tendencia agresiva como correlato de un modo de identificación.
En lo imaginario las imágenes se reflejan y se refractan en el cuerpo y, sin embargo el acento está puesto en lo libidinal. Yo – Imagen – Libido
La libido será el producto de la discordancia radical que hay entre el cuerpo fragmentado del niño y esa imagen que lo unifica.
Al júbilo por la imagen unificada le sigue la separación; entre imagen y cuerpo propio: la libido tiene un impulso constante (pulsión) pero también es un órgano (el órgano fálico) Yo – Imagen – Libido- Realidad.
El cuerpo como imagen tiene múltiples sentidos como los que Magritte planteó en “la Traición de las imágenes”.
La vida psíquica involucra a un representante de la pulsión para dar cuenta de las situaciones en el interior del cuerpo que alcanzan lo que vamos a llamar, proceso de mentalización.
SOMATIZACIÓN
He situado la construcción del cuerpo y el funcionamiento psíquico en el proceso de mentalización y su relación con la subjetividad.
Llegado a este punto podemos inferir que el sujeto para el psicoanálisis es psicosomático por definición, por naturaleza, aunque el término se aplique, la mayor parte de las veces para adjudicar el proceso patognomónico.
Distintas son las teorías y planteos post-freudianos que datan a partir de mitad de siglo pasado, sobre las afecciones somáticas.
La mayor parte de ellas plantean una construcción incompleta o un funcionamiento atípico del aparato psíquico, mencionando dos aspectos importantes a tener en cuenta:
En la afección o lesión somática, no hay ningún tipo de conexión psíquica con respecto al dolor; el síntoma está planteado a nivel del organismo, sin correlato.
Podría concebirse siguiendo a Marty P.(2003) como una falla en la organización del preconciente, caracterizada por una narrativa, pobre en metáforas y en imágenes; carente de procesos fantasmagóricos y de sueños.
La persona se presenta sin interrogantes con respecto al padecimiento, adjudicándolo al organismo, hay vacío de contenido representacional. La afección es tan dolorosa o vergonzante (cuando se trata de la piel), como liberadora en cuanto incomodidad del conflicto.
La afección quita a la angustia lo que ella tiene de certeza y por ende desaparece como brújula. Si la angustia es lo que no engaña, estamos frente a una afección o lesión, sufriente sin voz. El padecimiento se independiza del yo y de esa manera también de la transferencia y su falta de alusión, un dolor sin sentido.
El paciente propone por lo general consultas amenas: la sobreadaptación a la realidad compartida, se plantea con un buen decir, aunque con vacío de representacional.
El lenguaje corporal no está mediatizado por la palabra.
Es una afección que podríamos llamar siguiendo la escuela francesa expresión somato-conflictual, el conflicto se manifiesta en el órgano, o en el aparato fisiológico, pero no en el plano representacional.
En términos dinámicos no hay conflicto, ni traducción simbólica.
Falla el eje diacrónico no en cuanto al tiempo real, sino en cuanto a los tiempos lógicos. La problemática está por fuera del Sujeto, sin implicancia histórica.
En cuanto el eje sincrónico; son capaces de fijar las fechas de sus crisis o trastornos, sin conectar con situaciones displacenteras.
No hay lógica del síntoma y su representación, no se pueden entramar las situaciones contiguas que acompañaron a la crisis.
El síntoma siempre es actual e irreverente, en la existencia del sujeto. Se lo expresa sin dificultad alguna, desde las primeras entrevistas. Hay pobreza de elaboración mental inconciente; no hay elección de órgano, ni representación reprimida ligada a un órgano determinado, sino una suerte de base cero en cuanto a la somatización.
Nos topamos con una realidad real, valga la redundancia con un síntoma sin ombligo, sin parirse.
De lado del analista; la vigencia del método; interpela su lugar.
“Presto, prestarse a estar presto” disponibilidad, que va de la mano de la abstinencia y de la caída del encuadre como ritual”.
Dr. NORBERTO I.J. PISONI
Referencias
FREUD, S. (1923/5) El Yo y el Ello. O.C. Vol XIX Amorrortu Editores (1992).
FREUD, S. (1925/6) Inhibición, síntoma y angustia. O.C. Vol XIX Amorrortu Editores (1992).
LACAN, J. (1974) Seminario 22 R.S.I. Editorial Paidos.
MARTY, P. (2003) La psicosomática del adulto, Amorrortu Editores