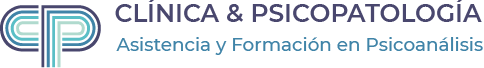Dra. Mariana Vazquez Memoria y olvido: entre el trauma y la elaboración[1]
La construcción de la memoria implica, un trabajo entre el exceso y la ausencia, entre el exceso a recordar y el olvido.
La memoria no es única ni fija sino un proceso que se construye en relación a otros, lo que la ubica y la define en su aspecto social.
Los relatos históricos de los pueblos como la identidad de los mismos son constructos basados en la memoria, en ellos, se articulan elementos individuales y colectivos.
Lo que recordamos, como lo recordamos o las circunstancias que facilitan u obturan esos recuerdos, hablan de una memoria individual pero fundamentalmente de una memoria social precipitada por la pertenencia a un grupo.
Los traumatismos sociales representan un desafío teórico, clínico, social y político, enfrentar este desafío puede llevarnos a descubrir un nuevo saber y desde allí intentar responder con herramientas más adecuadas a los problemas que la actualidad plantea, participando así, en la transformación de un malestar social a fin de que la historia no se repita.
Las catástrofes sociales y sus efectos traumáticos nos vinculan a la historia de lo ocurrido. Las narrativas y testimonios nos enfrentan a padecimientos, y en ese sentido, los sujetos que han atravesado una situación tal, pueden ser vistos como los síntomas de la historia.
En situaciones de catástrofes los procesos de memoria sufren fragmentaciones, y el acceso a la rememoración puede estar interrumpido por déficit o por exceso, es decir, porque los acontecimientos no han podido inscribirse como pasados y su presencia descarnada sobre el presente no permite olvidar.
Las respuestas sociales organizadas frente a las situaciones de traumatismo social tienen un papel fundamental en los procesos de reparación simbólica y reelaboración individual y colectiva.
Esta profusa e interminable metonimia entre lo que se recuerda y lo que se olvida, es lo que determina que la identidad de un sujeto, como la identidad de un pueblo, de un grupo, no sea una entidad estable sino un movimiento en perpetua transformación. Las personas, los grupos familiares, las comunidades de todo tipo o aun las Naciones, narran sus pasados, para sí mismos y para otros y otras que parecen estar dispuestos a visitar esos pasados, a escuchar y mirar sus iconos y rastros, a preguntar e indagar. Esta cultura de la memoria es en parte una respuesta o una reacción frente al vertiginoso cambio, frente a una vida sin anclaje, sin raíces, una respuesta frente a pasados siniestros que han intentado borrar todo tipo de huella.
La memoria no es solo un evento ocurrido como resultados de complejos recorridos nerviosos, sino también un acontecimiento de sentido y de sinsentido, donde habitan presencias y ausencias de recuerdos.
El pasado retorna tengamos memoria o no de él, insiste para repetirse. Retorna como reprimido, como recuerdo, como repetición, como acto, pero retorna e insiste para comunicar algo sobre su futuro.
Es ahí donde la memoria traumática puede generar una adhesión sin trabajo elaborativo o, por el contrario, dar origen a una memoria activa a partir de la cual se generen producciones simbólicas que permitan, en sus diversas formas, la realización de un trabajo de transformación, en términos de una deconstrucción. Ello podrá suceder si el contexto no se fija en la pura denuncia y repetición, sino por el contrario evoluciona hacia un trabajo creativo realizado por el conjunto, encontrando así el medio para elaborar nuevas modalidades de recuerdos.
Una memoria sin olvido haría que todo momento pasado sea recordado y vivido como presente; no habría una delimitación clara en la distancia que separa el hecho pasado del presente.
Lo contrario del olvido, tal como planteamos, no es literalmente la memoria, sino la mortificación que nos aferra al recuerdo. El recuerdo en sí mismo es completamente insuficiente: hay que reflexionar sobre lo que se hace con él.
La mortificación es un deseo de no querer avanzar y de volver constantemente a un lugar que ya no está más.
El pasado cobra sentido en su enlace con el presente en el acto de rememorar como así también en el acto de olvidar. El trabajo de interrogación sobre el pasado es un esfuerzo subjetivo; es siempre activo y construido socialmente, en interacción y diálogo constante.
La construcción de un presente tiene que tener como fin, la reelaboración y la derivación de lo traumático.
Lo que hace posible el trabajo reelaborativo es que el sujeto, y también la sociedad, se ubiquen frente aquello mismo que generó tal sufrimiento de una manera distinta, de una manera original.
Desde aquí, entendemos que es responsabilidad del Estado y no, de las personas en su singularidad, que esto sea posible. Para ello deberemos marcar correspondencia con otros dos conceptos solidarios a la elaboración de lo traumático, verdad y justicia.
[1] Extracto de la Tesis doctoral “El trauma social en los procesos de construcción y deconstrucción de la memoria y el olvido»