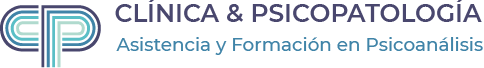Dr. NORBERTO I.J. PISONI
DIAGNÓSTICO
1.- Diagnosticar es dar nombre a la enfermedad del padeciente. La obtención de un diagnóstico que designe adecuadamente la enfermedad tiene un efecto tranquilizador especialmente para el médico, en tanto cree reducir su no saber, pero si el diagnóstico sólo subsume al paciente a una categoría objetiva que lo nomina, se desconoce su subjetividad, se pierde la singularidad, nombrando lo que lo aqueja y a partir de ese momento lo identifica.
Este ha sido uno de los riesgos a los que quedó expuesto el diagnóstico, a pesar de su valor. Sin embargo el cuestionamiento que puede hacerse al diagnóstico en su dimensión objetiva no puede excluirlo, sino que se hace necesario redefinir en base a qué criterios se establece y en qué lugar de la teoría y de la práctica se lo ubica.
Freud partiendo de la Clínica y en la búsqueda de un método, no desestima la clasificación retoma incluso los tipos clínicos de la psiquiatría, y propone una categorización nosográfica, pero la reordena (Neurosis actuales Neurosis de transferencia), la reedita en cuanto que se interroga sobre las condiciones y mecanismos psíquicos que la componen, sin desatender la unidad psicosomática.
Va adquiriendo así una nueva determinación por ejemplo, distingue la clasificación se produce a partir de tener en cuenta un mecanismo diferenciado en la neurosis.
Estableciendo otro criterio en cuanto al mecanismo de formación y el tipo de defensa en las psicosis, y las relaciones entre el Yo y la realidad.
Al tiempo que indaga en las diferencias y en la especificidad de cada organización substancializa consecuencias prácticas:
Tendrán diferentes abordajes.
El modelo del que parte no desconoce la clasificación (ojo clínico) va a encontrar en la variabilidad de la descripción fenoménica, un orden, una legalidad, un ordenamiento a partir del campo de la palabra sin desconocer su ubicación semiológica.
En la diversidad encuentra la repetición y un precepto que la organiza: Lo inconciente.
Freud parte de una especificidad en el cumplimiento del método: la regla fundamental atañe al paciente en la asociación libre y tiene su contrapartida en la atención libremente flotante del lado del analista.
Antes de «La iniciación del tratamiento» plantea la necesidad de entrevistas previas o de ensayo para tomar conocimiento del caso y decidir si es apto para el análisis. Teniendo en cuenta que «este ensayo previo ya es el comienzo del psicoanálisis y debe obedecer a sus reglas» ( FREUD, 1913, 126).
Este período preliminar, tiene en buena medida, una motivación diagnóstica: Sin embargo no se trata de hacer una clasificación superficial, sino de penetrar en la trama de relaciones en cuanto al orden del material patógeno y esto no siempre puede establecerse de entrada.
Preocupado por preservar el prestigio del psicoanálisis, (Extensivo al analista) plantea: “preferímos no iniciar un tratamiento donde no podemos prometer resultados, evitando así también, costos innecesarios al paciente”. En ese mismo texto nos dice:
«Pongo en tela de juicio que resulte siempre muy fácil trazar el distingo (entre neurosis y psicosis). Sé que hay psiquiatras que rara vez vacilan en el diagnóstico diferencial pero me he convencido de que se equivocan con la misma frecuencia». (FREUD, 1913, 126). “Por desdicha no estoy en condiciones de afirmar que ese ensayo posibilite de manera regular una decisión segura, sólo es una buena cautela más». (FREUD, 1913, 126/27).
Me gustaría subrayar:
El diagnóstico es una conjetura que se construye a partir de lo que se ve y se escucha, lo que el analista recepciona y que debe ser verificado en la dinámica de las entrevistas.
Esto requiere que el analista pueda soportar el desconocimiento y que esté dispuesto a redefinir la conjetura si aparece algo nuevo, o si escucha algo que hasta ese momento había sido pasado por alto en el proceso.
En la mayor parte de los casos el diagnóstico lleva tiempo y se hace necesario mantener la espera, acompañándola de prudencia en las intervenciones.
El diagnóstico producido en transferencia, da cuenta de la posición del sujeto en su propia serie y en su modo particular de vínculo.
La transferencia definida como la Via regia de abordaje /( Repetición de clises e imagos infantiles), sin embargo, a veces también se presenta desde el comienzo transferencias hostiles o especulares o idealizante, producto de relaciones vinculares indiscrimanadas por déficit de la terceridad.
El diagnóstico pensado de esta manera, nos aleja de la perspectiva que pudiera reducir el sujeto a un objeto de estudio. Destacando la singularidad transferencial, no incurre en “etiquetar” al paciente, sino que otorga la posibilidad abordarlo clínicamente, así la experiencia se produce y verifica.
Entonces:
- No hay una versión de verdad general sino que la noción de verdad es singular. No hay verdad como correspondencia, ni verdad coherente.
- La idea de predicción le es ajena, aunque se inscribe en el concepto de diagnóstico.
- La contradicción y la paradoja es material corriente.
- La verificación empírica también le es ajena.
- La práctica misma es constitutiva de la estructura presente, no es un modo de acceder a ella.
- Respecto a la investigación, lo guía.
MEMORIA y TIEMPO
Aspectos Clínicos
La memoria ha tenido un lugar fundamental en la construcción del método y técnica analítica y es fundamento determinante a la hora del diagnóstico, del lado del paciente.
En cuanto a la memoria del analista, me gustaría también rescatar el legado psicoanalítico, que nos enseña a reconocer los límites de la teoría, nos modera a renunciar a un saber anticipado y de certeza en cuanto a sostener neutralidad y abstinencia, pero al mismo tiempo estimula permanentemente a avanzar en el conocimiento y a intentar responder a los enigmas que la práctica genera. Rescato la insistencia freudiana en recomendar “abordar cada caso nuevo como si no hubiésemos adquirido nada en sus primeros desciframientos” como base que lo aparta del anonimato de la clasificación y destaca el valor de la subjetividad.
Si el acento esta puesto en el paciente es porque la memoria sustenta el valor de la historia, como determinante clínico “sin memoria no hay historia”.
La historia se liga a lo temporal (No es patrimonio de lo Inconciente). Aunque podamos pensar lo Inc. como residual, singular e histórico, no implica q la historia (secuencia temporal) se encuentre en él como tal (Bleichmar, 2002).
Constituyente del AP en una temporalidad no lineal, no genética, sino azarosa en el campo de la de la necesariedad y fundamentalmente ligada al apress-coup; bascula entre el estructuralismo formalista y el genetismo endogenista.
Se encuentra en tiempos reales, (no míticos) de constitución del aparato.
Tiempos destinados a la historización posterior tematizada por el paciente que la encadena a su propia identificación. Por otra parte el análisis no construye “la historia oficial” esta viene dada sino que se produce su deconstrucción de lo fijado a partir de la interpretación de la resistencias.
El encaminamiento de los procesos son siempre parciales efecto residual de procesos históricos de diverso orden inscripciones, identificaciones y recomposiciones.
Hay una ilusión de construir una historia que abarque la totalidad de lo vivido (ideal de superación del conflicto psíquico).
Destacando la frase: “la historia es escrita por lo vencedores” En su presentación y a lo largo de todo el análisis, el sujeto se aferra a su YO (vencedor) que busca integrar, teorizar e historizar.
Pero hay otra Historia: Repetición (correlativa a la transferencia) modo en que lo históricamente inscripto a través de la ahistoricidad de lo inconciente. Espacio privilegiado para la resimbolización (traumático) en el proceso de la cura.
Las Representaciones en el AP se depositan y están condenadas a reensamblarse por apress-coup (Nachtraglich). Hablo de un A.P. abierto a nuevas inscripciones.
Las premisas freudianas siguen vigentes: hacer Ccte lo Inc. Y llenar las lagunas mnémicas.
Pensando el Inconciente como residuo metabólico de inscripciones exógenas, su atemporalidad hace a su indestructibilidad, pero no a un reensamblaje de las representaciones.
Es una historia problema (no una historia relato) o por la especificidad de su funcionamiento una historia conflicto.
Analista: trabaja con esa memoria histórica a partir de Transferencia, con Señalamiento; Interpretación y Construcción.
Pero hay otra memoria, la de los que no pueden o “no les interesa recordar”, la inmediatez de salir del sufrimiento, donde la palabra no esta sujeta a representaciones, la historia no ocupa un lugar, donde el Yo no ha podido integrar, apenas ha sobrevivido al avasallamiento de lo pulsional.
Pacientes fuera de la órbita del método.
No solo modificamos la técnica y el encuadre, sino el estilo interpretativo tanto en los señalamientos, las interpretaciones, como las construcciones.
Ya no se tratará de la interpretación de lo reprimido sino de la creación del proceso secundario, no se llenan las lagunas mnémicas sino que se busca hacer inconciente lo manifiesto.
Determinar si esta constituido el Inc., eco de la subjetividad, estableciendo el criterio necesario para saber si hay o no otredad y por lo tanto la intersubjetividad.
Modalidad transferencial, ausencia de vida fantasmática, somatizaciones no simbólicas, y tendencia al acing out.